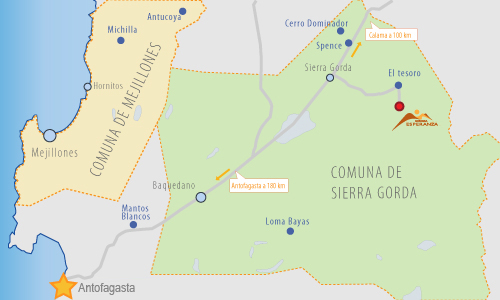No es la primera vez que un gobierno apela a un conflicto bilateral en busca de sustento popular para esconder su congénita incompetencia. Por ejemplo, en la década de los ’30, el presidente Daniel Salamanca avivó el viejo conflicto fronterizo con Paraguay en la esperanza, entre otras, de sofocar el descontento popular, y terminamos perdiendo 243.500 Km2.
Luego de una primera escaramuza boliviana, convenientemente escondida a la opinión pública nacional por aquel gobierno, vino la ofensiva paraguaya, denunciada luego como un ignominioso ataque trapero. De ahí en más se desencadenó el arrebato propagandístico, se persiguió, encarceló y desapareció a opositores, además de iniciarse un despótico reclutamiento compulsivo de la población rural, usada desde siempre –hasta ahora- de carne de cañón en todo conflicto, externo e interno.
El resultado inicial fue el despertar del entusiasmo patriotero que provocó largas filas de voluntarios dispuestos a saldar cuentas por el abuso. Para el gobierno, todo terminaría en la mesa de negociaciones, como había ocurrido luego de los permanentes amagos belicosos que se habían producido por una inexistente delimitación fronteriza, mientras la población pasaba de las críticas y las movilizaciones al aplauso por el valor del gobierno en la defensa de la sacra integridad territorial.
Como siempre ocurre con los desmanes demagógicos, todo salió al revés. Paraguay estaba preparado desde hacía mucho para un conflicto bélico, mientras el ejército boliviano únicamente se había adiestrado en las “guerras internas”, así que fue presa fácil del asalto, no sin antes demostrar valor y coraje que hasta ahora estremecen hasta la médula. Hoy en día, los pocos excombatientes que quedan, deambulan pastando sus proezas y sufrimientos, resignados, como ocurrió en aquella época, a la ingratitud de gobernantes y ciudadanos. Mueren de a poco, los pocos que quedan, sacrificados por la demagogia, primero, por las balas después y luego por el ominoso desafecto.
En realidad, las mutilaciones territoriales que hemos sufrido han sido, en la mayoría de los casos, el resultado de acciones u omisiones viles de autócratas que jugaron con fuego intentado administrar nuestro endémico atraso, cebando su lujurioso apetito de poder o buscando apoyo popular para continuar el latrocinio en beneficio de unos pocos.
Sin duda, en esencia, la historia actual no es la misma. Por lo menos en esta parte del orbe, no existen las tentaciones trogloditas de resolver los conflictos a punta de cañonazos. Sin embargo, en lo que sí parece repetirse la historia es en el uso demagógico y abusivo de un conflicto bilateral, como la causa marítima, para evitar la pérdida del apoyo popular. ¿Proceso de cambio?
A estas alturas, resulta obvio que nunca se tuvo una Política de Estado más o menos presentable, peor efectiva, que permita lograr una salida al mar. Dígase lo que se diga, el hecho que, luego de 107 años de suscrito el Tratado de 1904, Chile siga haciéndose el desentendido expresa, por lo menos, cierto grado de fiasco. En 132 años –desde el asalto a Antofagasta en 1879-, la política marítima boliviana ha oscilado entre el lamento boliviano –bilateral, trilateral, multilateral y polifónico- que ha malgastado tiempo, dinero y talento diplomático en intentar que Chile reconozca que existen problemas pendientes con Bolivia; la demagogia patriotera que usa la herida marítima como anzuelo providencial para mantener la mirada ciudadana lejos del problema medular: el atraso y la ineptitud por superarlo; y el complejo freudiano que empuja a echar la culpa a otros –“al pirata araucano”- por la inveterada incompetencia gubernamental, y que nunca ha tenido la decencia de la autocrítica, acción que mordería a cualquier conciencia humildemente ética.
Al final de cuentas, las pocas veces que nuestros cancilleres se miraron las caras en serio, Bolivia no llevaba una propuesta viable que no fuese su queja telúrica, mientras Chile hacía lo que cualquier otro país haría, hacerse el difícil por falta de una proposición que seduzca sus requiebros. Resulta ocioso acusar a otro país por defender sus intereses y no los nuestros; de aquellos deberíamos ocuparnos nosotros, pero en serio.
Al observar con pavor el recorrido extraviado del actual régimen, es fácil desnudar el ropaje demagógico de su posición en torno a este tema. El escenario de la nueva rabieta náutica fue por demás sospechoso: se anunciaron acciones legales a escala global contra la tozudez chilena horas después que se aseguraba a un periódico chileno que se priorizaría el diálogo bilateral, a poco de conocerse que la popularidad del gobierno se hallaba al borde del desahucio, cuando las inversiones muestran números rojos (pese a que la vitrina ostenta 10.000 millones de dólares en reservas, pero sólo para el spot), justo el día en que se recordaba la herida abierta del mar perdido. En general, todas las fechas con algún valor histórico, han sido usadas desde siempre para desbocar sentimientos patrioteros que terminan con vivas al visionario caudillo de turno -populista o elitista, da lo mismo-, y verbenas donde la embriaguez ideológica continúa con algo más de coherencia.
En ese entorno, aquel 23 de marzo se presentó la inmejorable y solemne oportunidad para descarriar, nuevamente, la incontinencia demagógica: la corte reunida, las cámaras atentas. Entonces, sobrevino el naufragio. La queja eterna, la suculenta diatriba, la arenga melosa. La conclusión era obvia: Chile es el culpable. Luego, sobrevino el exabrupto diplomático: ¡acciones legales! Todos aplaudieron, conmovidos. Por si fuera poco, la demagogia fue tan certera (es en lo único en que se ha demostrado sobrada eficiencia) que incluso despertó las voces de intelectuales de talla quienes, con candidez pueril y sin atisbar que se trata de una nueva emboscada (una de cientos), se han zambullido a apoyar el resoplido felón para acusar a Chile de actuar, desde siempre, de mala fe.
La pregunta que nadie hizo en ese instante se fermenta de madura: ¿Y la estrategia legal? Siendo medianamente serios, si un mandatario echa a volar la partida festiva que jugada durante cinco años, a voz en cuello y a todo el mundo, se esperaría que exista una propuesta meditada y adecuadamente pulcra. No, tal propuesta no existe y si se hace –¿?- tardaría algunos años, según explican quienes realmente saben. Más aún, si se conoce que cualquier acción legal debe contemplar, de forma obligatoria e imprescindible, la venia de ambas partes, y Chile no está dispuesto a ceder, ¿por qué embarcarse en un nuevo duelo verbal con Chile y anunciar un nuevo arrebato planetario? ¿Jugada maestra de una diplomacia visionaria o demagogia pedestre?
No, no es Chile el que nos ha hecho perder el tiempo, ha sido esa práctica arcaica e insana de tocar tambores de guerra en el abyecto propósito de evitar que se extinga el aplauso popular. Al final, terminamos siempre yendo a la batalla, militar o diplomática, sin norte ni concierto, con una mano adelante y otra atrás. Que el contendiente ocasional no nos haga caso, no es culpa suya, sino nuestra.
En medio de esta atmósfera cacofónica y viciada, alguien dijo hace poco que “en el pueblo boliviano existe el sentimiento profundo de la reivindicación marítima y que nunca se cederá ante el usurpador. La causa marítima es sagrada”. En realidad, esa es una sobrada sandez, expresión del vicio malsano de vivir mirando el pasado, ahora patentado por el oscurantismo oficial. Lo que existe en el alma nacional es el hastío milenario por los discursos, las negociaciones y las horas cívicas que han multiplicado fracasos y bostezos. Lo cierto es que la diplomacia de ajedrez, más sigilosa que efectiva, ha fracasado, lo mismo que la diplomacia de la histeria chauvinista, siempre pintoresca y mórbida.
No quieren hablar de soberanía, corean indignados. En rigor, jamás lo harían, tampoco nosotros si el caso fuese a la inversa. Se trata de un conflicto de intereses, no de buena o mala fe, de manera que debe encararse la solución buscando el mejor interés de las partes involucradas. Si el acuerdo genera beneficios, centralmente económicos, caen las armaduras y se habla sobre lo que sea. Pero para eso, se necesita una verdadera Política de Estado, no extravagantes homilías de artificio.
En vez de navegar en operetas y elegantes imposturas, o en andanadas retóricas que a la larga nos condenarán a una cuarentena internacional, necesitamos de una diplomacia que nos vincule con el mundo a través de tratados y convenios internacionales que permitan aumentar el caudal de inversiones y robustecer nuestro aparato productivo y exportador, además –y no es poco- de nutrirnos del desarrollo científico y tecnológicos mundial; al tiempo de contribuir a la cultura universal con nuestra colorida riqueza, reducida hasta ahora a un inmenso museo viviente que sólo produce quejidos y amenazas apocalípticas.
El uso demagógico que se hace del tema del mar, en el afán de encender el moribundo apoyo popular, expresa que Bolivia sigue viviendo en tiempos premodernos, en los cuales la impostura, el engaño, la prebenda, la conspiración, la calumnia y el abuso son las verdaderas instituciones públicas. Es como tocar una pesadilla resucitada. De cambio, nada. En rigor, una aterradora encarnación de todos las perversiones del pasado que parecen hostigarnos como fantasmas penitentes.
De espaldas a la realidad mundial que prioriza los acuerdos regionales en la perspectiva de buscar una inserción adecuada y próspera en el escenario global, nos negamos a entender que el problema del mar podría ser resuelto, por ejemplo, dentro de un acuerdo de integración económica tripartito (Bolivia, Chile y Perú) que podría convertir a esta subregión en un importante centro energético, comercial y turístico. Lejos del bárbaro nacionalismo cultural (mi diablada, mi charango, mi bandera…), ha llegado la hora de mirar la realidad real, no la del spot ni del ilusionismo de feria, y descubrir que entre los tres países existen lazos geográficos, económicos, culturales e históricos que debieran servir de base para la edificación de un amplio y provechoso proceso de integración. De ahí que debería estudiarse la posibilidad de un acuerdo de integración que convierta el problema en oportunidad, donde cada quien encuentre algún tipo de beneficio para sus pueblos. Esa, sin duda, podría constituirse en la base de una propuesta no sólo decorosa, sino viable.
Ya es tiempo que los ciudadanos nos sacudamos de las modas de temporada (gas, litio, ahora mar) que fabrican, desde siempre, penosos vendedores de humo, en su afán de remontar unos cuantos puntos en las encuestas, para llevarnos de la nariz a la próxima hora cívica o a la errabunda movilización que únicamente multiplica ampollas y frustraciones, evitando que veamos lo que siempre existió: atraso, y así seguir en el eterno festín del poder que solo ha fabricado ensueños y opulentos cortesanos.
Algo más. El nuevo festival demagógico que ahora contemplamos con espanto, es el signo inequívoco de que el régimen se agota, de ahí su patológico apetito por confeccionar un nuevo enemigo. Como ya se acabaron los enemigos internos –aunque la siniestra creatividad siempre puede sorprendernos-, hay que buscarlos fuera, y como el imperialismo está bastante lejos, y los arrebatos soberanos ya no conmueven a nadie, es mejor buscar en el vecindario y qué mejor que “el pirata que nos arrebató, a traición, nuestro sagrado mar”, todo con el fin de mantener movilizada a la masa y así evitar que mire su realidad y descubran la estafa.
En vez de seguir salivando cada vez que la autocracia de turno toca la campana, los ciudadanos deberíamos comenzar a reconstituir la institucionalidad democrática, eternamente deformada a gusto de fúnebres benefactores, comenzando por partidos políticos democráticos -en lo programático, organizativo y en el liderazgo, en ese orden-, lejos del asfixiante monólogo del pensamiento único, la santería ideológica y del omnipresente caudillo, para construir una verdadera República Democrática -nada de simbolismo fatuo-, que deje de ser hija de nadie y manoseada por cualquiera. Ahí recién podremos hablar del mar con la seriedad requerida y, sin duda, llegará el momento de bañarnos en sus aguas como ciudadanos libres, lejos del naufragio al que nos han condenado los perpetuos patriarcas del atraso.
Artículo original